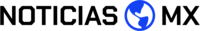A pesar de los recientes informes sobre infiltraciones de hackers rusos y chinos en redes eléctricas de América del Norte y Europa, expertos en ciberseguridad han enfatizado que los fallos humanos y errores técnicos siguen siendo, con mucho, las causas más probables de apagones de gran magnitud, como el que afectó a España y Portugal este lunes. La experiencia de otros grandes apagones, como los ocurridos en Estados Unidos y Canadá en 2003, en Italia en el mismo año, o en Argentina y Uruguay en 2019, respalda esta conclusión.
El 14 de agosto de 2003, poco después de las cuatro de la tarde, el noreste de Estados Unidos y gran parte del sureste de Canadá quedaron sumidos en la oscuridad. En cuestión de minutos, más de 55 millones de personas en ocho estados norteamericanos y en la provincia de Ontario se quedaron sin electricidad en ciudades enteras, incluyendo Nueva York, Toronto, Cleveland y Detroit. Este fue el segundo apagón más grande del mundo hasta ese momento, solo superado por el ocurrido en Brasil en 1999.
Según un informe oficial de Estados Unidos y Canadá en ese momento, “los pocos casos de daños físicos en líneas de transmisión de energía se debieron a fenómenos naturales y no a actos de sabotaje. No hubo informes de inteligencia antes, durante o después del apagón que indicaran planes u operaciones terroristas específicas contra la infraestructura energética. Tampoco se registraron accidentes que detallaran actividades sospechosas cerca de las plantas de generación o de las líneas de transmisión afectadas”.
De hecho, a pesar de las sospechas iniciales de un ataque enemigo, la causa del colapso fue técnica: un fallo en el sistema de alarmas de la empresa FirstEnergy en Ohio impidió a los operadores detectar a tiempo una sobrecarga en las líneas de transmisión. Una de ellas, sobrecalentada por la alta demanda de electricidad en un día especialmente caluroso, se cayó y provocó un cortocircuito que, de haber sido aislado de inmediato, habría sido solo un accidente pequeño. La falta de alertas automáticas permitió que la sobrecarga se propagara a otras líneas, desencadenando una reacción en cadena que derribó el sistema eléctrico regional.
El informe conjunto de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá concluyó que “la experiencia de 2003 demostró que las redes eléctricas modernas, aunque técnicamente seguras en apariencia, pueden ser enormemente vulnerables si no se planifican ni se operan con un conocimiento riguroso de sus limitaciones. Un sistema con tan poco margen de maniobra dejaba escasas opciones de respuesta ante contingencias simples o múltiples”.
Durante las primeras horas del apagón en Norteamérica, algunas ciudades lograron restaurar parcialmente el servicio, no obstante en otros lugares, como Nueva York o Toronto, el corte duró hasta tres días. Se suspendieron los servicios ferroviarios y aéreos, las comunicaciones móviles colapsaron y hubo cortes en el suministro de agua. Las infraestructuras críticas, desde hospitales hasta plantas de tratamiento, tuvieron que operar con generadores de emergencia. Las consecuencias fueron graves: en total, alrededor de cien personas murieron como consecuencia directa o indirecta del apagón, por accidentes de tráfico, intoxicaciones con monóxido de carbono, caídas o falta de acceso a servicios médicos urgentes.
Un estudio publicado años después en la revista “Epidemiology” documentó que el gran apagón provocó en Nueva York un aumento del 28% en la